
La «crisis» está gráfica y dolorosamente instalada en el tejido de nuestra convivencia y sus síntomas tienen tal alcance que pareciera tener naturaleza permanente e insoluble. Nadie parece entrever la tramposa luz al final del túnel y ninguno se atreve a predecir cuándo, si alguna vez, llegaremos a verla. A la evidencia de la astrosa condición en que nos encontramos se suma la aniquiladora duda existencial: ¿cuándo y cómo podremos salir del hoyo?
En esta complicada tesitura de poco sirven las experiencias que puedan abonar la esperanza, pero tampoco cabe obviar su recordatorio, aunque solo fuera a efectos terapéuticos: lo hicimos a la muerte de Franco, cuando, en circunstancias extremadamente inciertas y sin guión que nos marcara el camino a recorrer, un poderoso aliento colectivo, al que no faltó la sabiduría política de la dirección marcada a los acontecimientos por el Rey y por Adolfo Suárez, permitió que España se instalara pronto en la normalidad democrática, doméstica e internacional, y recuperara sin prisa pero sin pausa capacidad productiva e innovadora, equiparando nuestros niveles de vida a los que durante decenios habíamos envidiado en nuestros vecinos europeos. Ha sido desafortunada moda política, y luego cultural, durante los dos últimos mandatos socialistas la de desprestigiar, minusvalorar y desdeñar el acervo de ese tiempo histórico, al que los practicantes de la corrección política han dado en calificar de «gris», cuando no abiertamente de oscuro. Ni tienen razón científica para afirmarlo ni los que así piensan han comprendido con exactitud el tamaño de su desvarío: solo una mala digestión cargada de ideologismo revanchista podía llevar a la ignorancia de lo que en verdad fue una bella e inesperada hazaña: los españoles recuperaban los buenos hábitos laborales junto con las sanas prácticas democráticas, y tirios y troyanos quedaban justamente admirados ante el buen desempeño de un pueblo al que se había dado por perdido.
La tarea hoy, que solo puede traer a colación el recuerdo como muestra fehaciente de que no es imposible la recuperación, tiene naturalmente otras exigencias, no menos brutales ni contundentes que aquellas, aunque necesitadas de recetas, reclamaciones y objetivos diferentes. La primera y fundamental: repensar España a la cruda luz de las nuevas circunstancias. Resumida en conceptos simples y fácilmente entendibles: se acabó la fiesta, no podemos seguir como antes, el pastel está drásticamente reducido, nos toca a menos, somos más pobres. Son varias las responsabilidades que confluyen en esa dramática constatación y sería fácil distinguir lo que en ellas existe de culpas exteriores y de otras interiores. Pero el tiempo no permite ahora practicar el lujo de los distingos, más allá de recordar a cada minuto lo que en ningún caso cabe repetir, para no vernos de nuevo sumergidos en el pozo, y exige claridad en la visión y contundencia en el propósito. Al fin y al cabo, si alguna ventaja tiene la crisis sería la de permitirnos extraer de una vez por todas las lecciones de su aparición.
Repensar España es reclamar la exigencia de la austeridad como virtud pública y privada, practicar el aprendizaje de vivir dentro de los medios que el país posee, conceder la dimensión posible tanto al Estado del bienestar como al Estado de las Autonomías, huir escrupulosamente de la trampa corrupta, reconstruir la unidad dentro de la diversidad que la Constitución predica, reforzar la identidad nacional, potenciar el uso del español sin demérito del cuidado que merecen las demás lenguas habladas en el país, propugnar y practicar la excelencia, mejorar los niveles educativos y escapar definitivamente de la noción rosácea de un paraíso terrenal dominado por la relación existente entre «coleguillas» que ganan poco y trabajan menos pero siempre tienen tiempo y dinero como para marcarse unas vacaciones en tierras exóticas. Esta ya no es la hora, suponiendo que alguna vez lo hubiera sido, del «desparrame sentimental» —expresión por demás acertada que tomo prestada del escritor y periodista Fernando González— que ha caracterizado el periodo más reciente y negativo de la historia de España.
Repensar España es también, sin que sirva de consuelo lateral, el recordar lo que de lo adquirido permanece, la estabilidad política, la cohesión social, la internacionalización de nuestras empresas, la mejora de nuestras infraestructuras, las hazañas deportivas —por efímeras que resulten—, los éxitos gastronómicos, el mismo nivel de vida, por mucho que haya sufrido las mellas que la crisis impone. Es este un país todavía sólido, urgentemente necesitado de una cura de realismo, y probablemente encaminado, si los poderes públicos y la sociedad civil aciertan con el ritmo y el impulso que la delicada situación exige, a ocupar de nuevo el lugar de respeto y consideración que nuestras historias antiguas y nuevas merecen.
No está España en el mejor momento de su reputación internacional. Los golpes recibidos por la crisis externa, su desastrosa gestión interna y la errática política exterior de unos gobernantes socialistas dados más a la ocurrencia que a la fiabilidad, más al progresismo de salón que a la defensa de nuestros intereses nacionales, tan preocupados por el relumbrón populista como descuidados de la necesaria previsibilidad en sus comportamientos, han dañado gravemente lo que con más acierto comercial que político ha venido en llamarse la «marca España». Su recuperación no puede fiarse a una simple operación de mercadotecnia que pretenda lavar una imagen averiada, sino a un conjunto de acciones que hagan de la necesidad virtud y de la realidad un imperativo categórico. Es esta de verdad una encrucijada crítica tras la que solo sacando fuerzas de nuestra propia flaqueza podremos reencontrarnos en el sitio tan trabajosamente adquirido entre los años que transcurren desde 1975 hasta 2004. La nueva etapa política abierta con la victoria electoral de Mariano Rajoy en noviembre de 2011 encierra para muchos, incluyendo no pocos de los que no le votaron, un resquicio indispensable para la esperanza. Apenas el único.
Pudimos. Podemos. ¿Podremos?
Javier Rupérez - Embajador de España
FVA Management - Blog
Félix Velasco

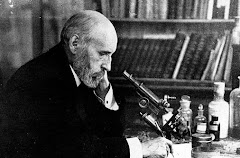
















No hay comentarios:
Publicar un comentario